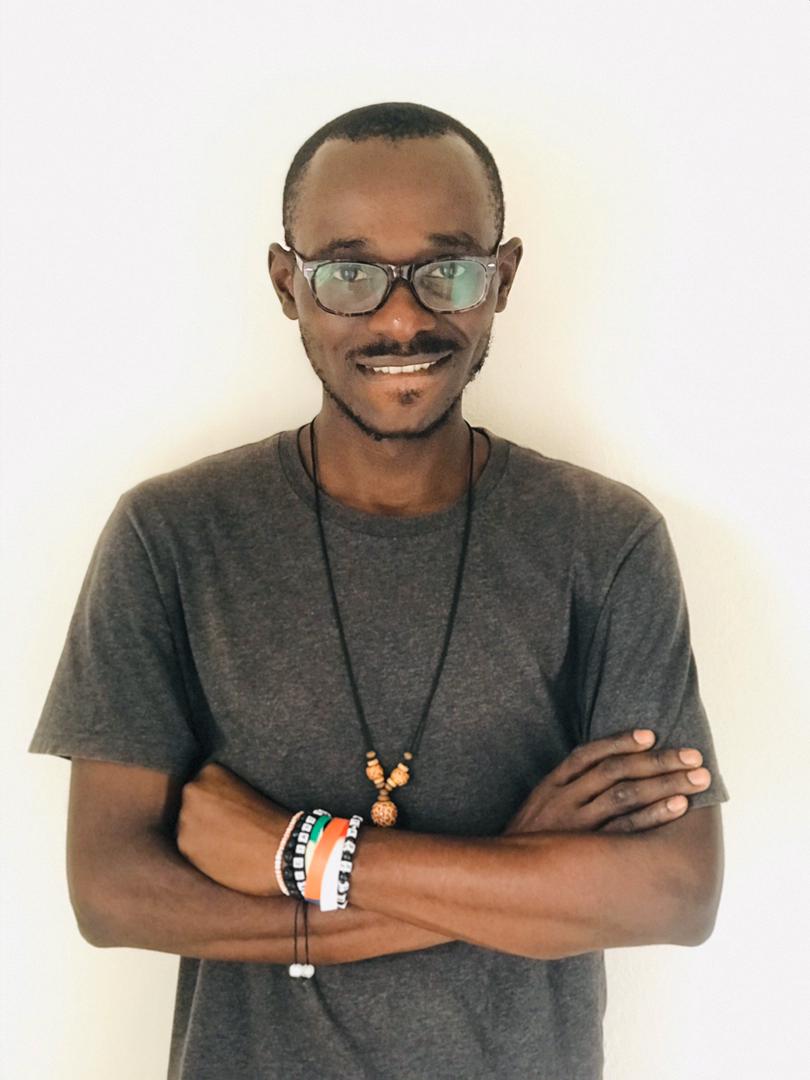Así como los blancos les impusieron el español para parecer “intelectuales”, ellos lo replicaron en nosotros, haciéndonos olvidar nuestras lenguas
Por: Cayetano Nchuchuma Mbasogo
Se dice que cada sociedad es el reflejo de la oligarquía que la dirige. Y se dirige en función de los conocimientos que se tiene. Esos conocimientos se adquieren a partir de un contexto histórico en el que se ha crecido, así como las figuras que se han tenido como mentoras. Y aquí surge una cuestión muy crucial que tener en consideración para comprender la situación actual de las lenguas locales de nuestro país: ¿En qué contexto nacieron y crecieron nuestros padres, que hoy nos educan, desde las casas hasta las escuelas?
Si una realidad salta mucho a la vista respecto a nuestros padres es la réplica en nosotros del sistema colonial español del que se nutrieron. Muchos de nuestros padres, incluso, conciben nuestra autorrealización como pueblo a partir de la educación que adquirieron durante su juventud colonial. El maestro Augusto Iyanga Pendi, en sus estudios sociológicos e históricos sobre el pueblo Ndowé, les establece el período prehistórico desde el siglo XV, época en que, casualmente, llegan los portugueses a la Bahía de Corisco. O sea, el profesor asume de antemano la inexistencia de su propio pueblo antes de la llegada del hombre blanco.
Y con la colonización española en su cénit, el sistema de emancipados creó una cuestión lingüística inesperada. Hablar el “castellano”, y sobre todo emulando el acento refinado, significaba estatus, clase social. Llegada la independencia, los alumnos coloniales pronto se vieron en la palestra, teniendo que enseñar ese español que ellos mismos no habían terminado todavía de asimilar.
Una réplica desmesurada
Con el sistema de los llamados emancipados, los españoles dieron a entender su lengua como la vía de acceso a un estatus social y, sobre todo, intelectual. No fueron pocos los emancipados que, a costa de alardear de su “estatus” ante sus familiares, llegaron incluso a imitar el acento español. Agustín Nze Nfumu, en su libro “Comunidad Internacional, caso de Guinea Ecuatorial: la gran mentira”, ya advierte que muchos ni se sentían nativos, ni llegaban a ser españoles. La psicología ya habla de la disonancia cognitiva: un estado emocional en el que una persona mantiene creencias contradictorias.
El profesor Manuel Ondo Ndong, en su libro “La indispensabilidad de la oralidad”, citando al catedrático Federico Edjo, sostiene que antes de 1980 no se puede hablar de sistema educativo en Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial de los 70, bajo el presidente Macías, había vivido su llamada “época del silencio” para la producción cultural de nuestro país. Por lo que, no fue hasta después de la Carta Magna de Akonibe el restablecimiento de la educación para los ecuatoguineanos.
Los cooperantes españoles imponían su lengua. La población nativa educada en el exterior replicaba el español como vía de “intelectualidad”. Había que ser intelectuales, tener “estatus”. Y hablar el “castellano” parecía ser el primer paso. Y firmaron una alianza inquebrantable la escuela y las familias. Todos los niños, a hablar el español. Si se emulaba el acento al estilo emancipados, mejor.
Todos los niños ecuatoguineanos criados a partir de la década de los 90 estaban obligados a hablar el español, incluso en casa y en el barrio. El profesor, muchas veces, tenía autorizado castigar a aquella persona que hablara en su lengua materna, ya fuera en la escuela como en el barrio. De esa manera, paulatinamente se fue normalizando el hecho de que los niños ecuatoguineanos no hablasen sus lenguas maternas.
Y al igual que muchos de nuestros padres ya fueron duramente castigados durante la colonia por no hablar el “castellano”, muchos estudiantes, a día de hoy, son expulsados de los colegios por hablar el bisió, el bubi, el fang, etc. Está prohibido. Es de gente vulgar y sin cultura.
Sin embargo, ¿qué es hablar una lengua, y qué resultado ha tenido aquella imposición del español? ¿Supieron medir nuestros padres el alcance a largo plazo de su metodología educativa?
Una desnaturalización de nuestra espiritualidad
El profesor Ngugi Wa Thiong’o, en su libro Descolonizar la mente, establece diferentes categorías de la lengua. Una de ellas, la dimensión cultural.
La cultura, más que un conjunto de conocimientos, es la expresión del conjunto de valores que identifican a una persona, un pueblo, una sociedad, etc., los cuales, como recoge el profesor, se expresan mediante las lenguas. Entonces, nuestras lenguas son la expresión de nuestra esencia.
La Real Academia Española define la esencia como el conjunto de características imprescindibles para que alguien sea lo que es. ¿Y de qué manera podemos reflejar lo que somos si no es mediante nuestras lenguas?
Hablar una lengua requiere, ante todo, pensar como en la cultura de dicha lengua. Es decir, que aprender una lengua extranjera es adoptar comportamientos ajenos a nuestra esencia como pueblo. Dicho de otra manera, hablar una lengua no solo es una forma de aprender nuevas maneras de hacer las cosas, sino es una forma de desnaturalizarnos como colectivo si no tenemos diseñadas medidas que nos ayuden a contrarrestar el mestizaje cultural.
¿Eran conscientes nuestros padres de que, al imponernos el “castellano” y castigarnos por hablar nuestras lenguas maternas, nos estaban exponiendo a perder nuestra esencia como pueblo?
Si un discurso ha resonado bastante en los últimos años es que “los jóvenes de ahora ya no saben hablar sus lenguas maternas. Deben mantener su tradición”. Hace veinte o quince años atrás, esos mismos padres imponían castigos severos a sus hijos que hablaban en esas lenguas maternas que hoy les reclaman.
Una glotopolítica cada vez más debilitada
La glotopolítica es el ejercicio del poder mediante las lenguas. Cuantos más hablantes tenga una lengua, más fuerte es su cultura y mayor influencia tendrán sus hablantes sobre los demás. Ese es, por ejemplo, el caso de la cultura anglosajona.
Al ser el inglés la lengua con mayor número de países hablantes, se ha convertido en “la lengua universal”. Ese hecho hace que casi toda la población mundial aprenda el inglés y, con eso, inconscientemente, emule conductas de la cultura anglosajona.
En ese contexto, nuestros padres, al castigarnos por hablar nuestras lenguas, redujeron su número de hablantes y, de paso, sin darse cuenta, se pasaron a sí mismos una factura que hoy les cuesta muy caro: su poca influencia en la esfera internacional. Lenguas locales de Guinea Ecuatorial muy habladas como el fang o pichinglis perdieron su oportunidad de influenciar, incluso dentro de la Unión Africana, a diferencia de otras como el swahili, que cuenta con al menos 150 millones de hablantes en toda África.
Al menos queda algo de esperanza
Un hecho notable en los últimos años entre la juventud ecuatoguineana es la constante necesidad de realizar estudios culturales. Muchos de ellos, desde diferentes disciplinas académicas, inclinan sus estudios a las tradiciones de Guinea Ecuatorial.
Sigmund Freud definió el concepto repetición como “la repetición de la repetición”, y uno de los resultados que ha producido la repetición de no hablar las lenguas maternas ha sido, inesperadamente, la curiosidad de los jóvenes por saber qué hubo de nuestros pueblos antes de la colonización: desde la organización sociocultural hasta cualquier mínimo detalle.
Si un hecho ha sido notable últimamente entre la juventud es la proliferación de lenguajes callejeros y la aparición de neologismos dentro de sus lenguas maternas, incluido el mismo español que tanto se les impuso desde las casas hasta las escuelas. ¿Estamos ante una evolución de nuestras lenguas o ante un acto de rebeldía con el español?
En cualquiera de los casos, la realidad innegable es que la juventud escolarizada de nuestro país está desarrollando una enorme curiosidad por sus tradiciones, acto cuyo crecimiento continuo sigue requiriendo de la financiación por parte de instituciones públicas para garantizar su continuidad.
Sigue Nuestro canal Guinea 24 en WhatsApp.